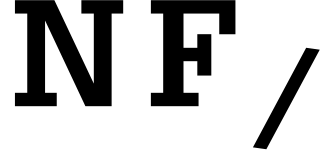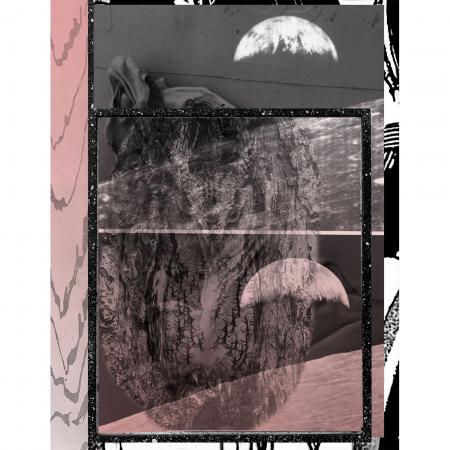
INTERLUDIO 2: NUNCA NADA PARECIDO. ÁNGELA CUADRA Y LAURA F. GIBELLINI
Ante el desafío de evidenciar lo invisible, las artistas Laura F. Gibellini y Ángela Cuadra ahondan sobre los mecanismos a través de los cuáles se construye lo que está oculto, desvanecido o es intangible, generando estrategias de representación para ello. En este sentido, Nunca nada parecido reúne trabajos recientes de ambas artistas que tratan de una materia que, aunque inteligible, es imperceptible.
Obras que plasman en el campo de lo visual lo que con la mirada inocente no se puede ver. Lo que sabemos que está, sentimos su presencia, pero cuyo esfuerzo de la representación visual propone un amplio desafío cognitivo. Y esto, sin dudas, ocupa un lugar fundamental hasta en las más ínfimas dinámicas cotidianas de los tiempos que corren. Hay algo que ahí está, etéreo, oculto, impalpable, pero sabemos que está.
El proyecto de Laura F. Gibellini para la exposición trata de hacer visible la existencia de un aire que hasta hace poco dábamos por supuesto y que sin embargo se ha convertido hoy en un elemento que hemos de constatar a cada paso. Las obras de la artista recurren a las condiciones meteorológicas o atmosféricas de determinados lugares para indagar en aquellos elementos que se encuentran en los límites de lo visible y, por tanto, en los límites de aquello que se puede pensar.
A partir del dibujo expandido, la artista supera los dogmas bidimensionales del dibujo tradicional hacia la realización de proyectos espaciales inmersivos. La visibilización del aire se formaliza en sus trabajos desde el dibujo de la luz, la percepción sobre la influencia de fenómenos astronómicos, o bien, desde el ejercicio poético y metafórico que vincula la respiración dificultada por la elevada altitud del Jungfrau en los Alpes con el cristal soplado por la expiración e inspiración del maestro de horno de la Real Fábrica de Cristales de La Granja con quien ha colaborado para este proyecto.
Ángela Cuadra, por su parte, investiga imágenes que versan sobre técnicas de ocultamiento usadas a lo largo de la historia reciente, en un amplio estudio fenomenológico de la invisibilidad. Al examinar las tensiones entre lo natural y lo artificial, lo público y lo privado, el todo y las partes, lo esencial y lo superfluo, la artista utiliza un material con cargas históricas y semánticas preexistentes para reconvertirlo y resignificarlo. Fundamentadas en el collage y abordadas desde la intuición, sus obras inducen composiciones en las que apenas se elabora el material encontrado con protagonismo a las formas por si mismas a través de su yuxtaposición a otros materiales.
El foco especial en el diálogo entre fragmentos, en la emoción que surge al encontrar acordes de color, forma o textura, asemejan la percepción de su trabajo a la de una composición musical. Hacer lenguaje sin literatura, hacer música sin melodía, hacer pintura sin pintura. Hacer construyendo desde la base de lo que está dado, de lo que se encuentra en los márgenes.
Nunca nada parecido es la segunda edición de Interludios, un conjunto de exposiciones de corta duración en NF/ NIEVES FERNÁNDEZ, cuya propuesta es generar un espacio de visibilidad para proyectos pensados por los artistas, representados o no por la galería, y que hasta entonces no se han podido realizar.
El proyecto de Laura F. Gibellini se ha realizado gracias a las ayudas a la creación de artes visuales de la Comunidad de Madrid del año 2020.